Català - Castellano
¡Asóciate! Noticia anterior
Noticia siguiente
Enrique Lynch, Álvaro Cortina, Chateaubriand y Nietzsche
19/7/2025
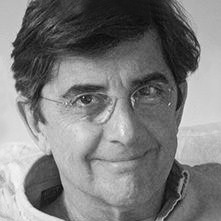
Artículos relacionados :
19/7/2025
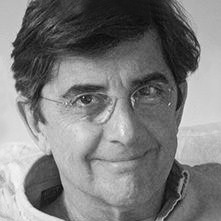
Ladera Norte publica un libro fragmentario, de pensamientos, de Lynch, 'Nubarrones', que parten de una experiencia personal y acaban en fulguraciones inesperadas
Se acaban de publicar dos volúmenes de textos filosóficos, fragmentos, anotaciones, de Enrique Lynch (Buenos Aires 1948 – Barcelona 2020), que demuestran una inteligencia y una cultura muy sustanciales y que son un continuo estímulo a pensar, a subrayarlos, a rebatirlos.
Lynch se vino a Barcelona mediados los años setenta, en carácter de exiliado de la dictadura militar, y aquí fue editor, traductor de filósofos, profesor y crítico en la prensa. Alguna vez lo vi en alguna fiesta literaria, donde era siempre el más elegante de todos, y algo distante, daba la impresión de que iba a quedarse poco rato. Ahora, leyendo a ratos sus Nubarrones, lamento no haberle hablado apenas, algo hubiera aprendido.
Estos textos, publicados por la joven editorial Ladera Norte –empresa de Sira y Antón Casariego y Ricardo Cayuela también son elegantes. No se entienda este elogio como frivolidad: me refiero a una desenvoltura en el esfuerzo de pensar y en la íntima indiferencia de dejar el tema abordado, apuntado, sin voluntad de apurarlo hasta las heces.
Libro fragmentario, muchos de esos pensamientos o “Nubarrones” parten de una experiencia personal y acaban en fulguraciones inesperadas; experiencias como, por ejemplo, “un domingo de otoño en la meseta castellana”.
Entrar en 'el debate'
El autor (imagino que aún está en la cama, antes del amanecer) oye cantar a un gallo, que le desvela, y se pregunta: “¿Por qué canta el gallo? Porque es un ave boba y ridícula. Un emplumado pelmazo que no sabe volar y tampoco cantar. ¿Por qué me rodean tantos signos que no apuntan a ninguna parte? Porque yo soy como el gallo estúpido, un hombre aturdido y abrumado por los signos y, por lo tanto, obligado a usarlos, sólo que no sé convertirlos en canto. Esta misma conciencia de mi propia estupidez es un signo, pero a diferencia de tantos otros, a éste sí consigo identificarlo: es la tristeza. Lo mismo resulta que los gallos cantan de madrugada porque a esa hora se ponen tristes”. (Tomo II, pág. 412.)
Estos jugosos Nubarrones están cargados de las reflexiones del autor también sobre los pensamientos y las obras de otros (músicos, filósofos, cineastas, escritores). Cita una frase o un párrafo que le ha interpelado, y lo comenta, invitándonos a entrar en el “debate”.
Por ejemplo (tomo II, pág 190), esta idea de Nietzsche sobre la naturaleza, pensada a partir de un pensamiento de Pascal. “Si un artesano estuviese seguro de soñar todas las noches, durante doce horas, que es rey, yo creo” –dice Pascal—“que sería tan dichoso como un rey que soñase todas las noches durante doce horas que es artesano”.
Y añade Nietzsche: “La vigilia diurna de un pueblo míticamente excitado, por ejemplo, la de los antiguos griegos, es, de hecho, gracias al prodigio que constantemente se produce tal como el mito supone, más parecida al sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cualquier árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas; si la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso carro –y esto, el honrado ateniense lo creía--, entonces, en cada momento, como en los sueños, todo es posible y la naturaleza revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses, para quienes engañar a los hombres bajo todas las figuras sólo sería una broma”.
Pueblo de faunos
Lynch comenta, centrándose en la frase de Pascal, que, “en efecto, cuando vivimos como en un sueño es cuando de veras somos dichosos. Leyendo su comentario, y pensando en el mundo de los griegos, en el que la naturaleza estaba llena de dioses imprevisibles, y por consiguiente la vida cotidiana, tan llena de dioses, era mágica, llena de posibilidades y sorpresas y absurdos, he recordado el ensayo de Álvaro Cortina en el número de febrero de Revista de Occidente sobre El genio del Cristianismo de Chateaubriand.
Para el escritor francés, bien conocido aquí por la traducción de sus fastuosas Memorias de Ultratumba, los antiguos griegos, siendo tan sabios, no sabían contemplar la naturaleza ni pintarla, y esto se debía precisamente a “la mitología, que, poblando el universo de elegantes fantasmas, despojaba a la Creación de su gravedad, de su grandeza y soledad. Fue preciso que el cristianismo viniese a expulsar ese pueblo de faunos, de sátiros y de ninfas, para devolver a las grutas su silencio y su magia a los bosques.
Los desiertos [se refiere también a los bosques y selvas desiertas que supuestamente pudo observar en un viaje a Norteamérica] presentan en nuestro culto un carácter más triste, más grave, más sublime […] El gigantesco espectáculo de la naturaleza no podía hacer sentir a los griegos y a los romanos las emociones que despierta en nuestras almas”.
Ahora, a aquellas dos naturalezas, la poblada de dioses, a los que sirve de escenario, de los antiguos politeístas, y la bella, sublime y solitaria de los románticos y monoteístas como Chateaubriand, ha venido a sumarse (dice Cortina, a partir de su lectura de Justicia para los animales, de la profesora Martha Nussbaum), una tercera, la nuestra: hemos domesticado la naturaleza y ahora nos toca la responsabilidad ética de cuidarla: En Nussbaum, los bosques, que antaño estuvieron llenos de deidades y luego se vaciaron para convertirse en el espectáculo de la grandeza, la soledad y el misterio, han vuelto a poblarse de seres, que nos plantean sus exigencias éticas:
“Los vacíos mágicos de Chateaubriand han sido urbanizados, y acaso, la estética, en aquel sentido, ha fenecido; la ética, en cambio, ahí sigue, tan grande que ha podido ocupar su puesto. La encontraremos en los más inhóspitos desiertos del mundo. El espectáculo ha sido sustituido por el quehacer”.
Artículos relacionados :
-
No hay artículos relacionados
Noticia anterior
Noticia siguiente