Català - Castellano
Associa-t'hi! Noticia anterior
Noticia següent
Un verano con Proust
12/7/2025
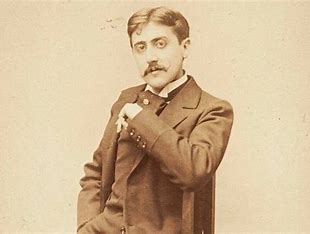
U
n alud de nuevas versiones de ‘En busca del tiempo perdido’, y el libro de Laure Murat ‘Proust, novela familiar’, nos animan a volver a un autor inagotable
Siempre hay oportunidad de releer a Proust. No importa la época del año ni las circunstancias. No importa tu estado de ánimo ni tu deseo de entretenerte. Proust pasará por delante incluso de tu aburrimiento cuando contemples la playa atestada y frita por el sol, y tu ejemplar vibre entre tus dedos. Es Proust. Podemos disfrutar en paz, sin tema ni pasión ni apenas esfuerzo. Cuando me hablan de dificultades apunto que la lectura no tiene más problemas que la revista ¡Hola! Eso sí, sin fotos, a menos que uno quiera acompañarse del magnífico catálogo de la exposición Proust y las artes , que ha estado colgada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid hasta mediados de junio, y que he tenido la suerte de poder visitar tres veces. ¿Proust en colores? Pues sí, surgió el milagro.
Leer a Proust en verano. Para mí es la estación ideal porque recuerdo la lectura del primer tomo de los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido con una traducción, ni más ni menos, que del célebre poeta Pedro Salinas. En el coche de mi padre, un viejo Simca 1000, que desembocaba exhausto en la playa inmensa de Castelldefels. Allí, tumbado en la arena, me perdía en las aventuras de primera adolescencia y juventud del protagonista en Por el camino de Swann , que releí en francés en una vieja edición de bolsillo en Gallimard de los años cincuenta. Los libros me sedujeron tanto que no he podido separarme de esta descripción amable y severa de la clase social que describió, la resistente aristocracia francesa en tiempos de la Tercera República.
Este último mes, la visitas a la Thyssen, siempre estimulantes, me han acompañado de la mano de un libro soberbio, Proust, novela familiar (Anagrama, en castellano y catalán), de Laure Murat (Neully-sur-Seine, 1967). Descendiente de algunos de los personajes recreados por Proust, el libro de Murat es un artefacto apasionante, escrito como una novela autobiográfica. Renunciando a sus orígenes aristocráticos, la autora se define como mujer sin hijos, soltera, profesora universitaria, homosexual, votante de izquierdas y feminista, con un interesante currículum, que suma premios de prestigio como el Goncourt de biografía, el premio de la Crítica de la Academia Francesa o el Médicis de ensayo, entre otros. Recuerda que en 1904, Proust comienza a frecuentar el palacete Murat, propiedad de su bisabuela, casada con el príncipe Murat y madre de ocho hijos. De madre judía sefardita, Proust tenía unos antepasados que habían amasado una fortuna en el negocio bancario. También era nieto del rabino de Bayona. Con esos precedentes, el padre de Murat había indagado hasta que la señora lo definió como un “periodistillo” que se sentaba en la otra punta de la mesa. Destaca su crítica hacia la nobleza mágica y recoge el lamento por el retrato ditirámbico que recrea Proust sobre esa clase social, siguiendo la herencia de Balzac y otros narradores del XIX. El artista Marcel Boulanger acentúa que, en realidad, En busca del tiempo perdido describe la clase calumniada, siempre falsa, que solo dice animaladas, una clase vulgar y odiosa. Estamos en una zona de debate sobre las intenciones y la amabilidad del protagonista, que no sabemos si se identificaría con su autor. En cualquier caso, la equidad del relato da pie a las dos interpretaciones, porque Proust debió padecer ese incomprendido modelo social clasista.
No hay duda de que la obra de Proust es unos de los compendios literarios, e incluso filosóficos, del cambio de siglo. No se puede olvidar que las ideas estéticas que Proust desarrolla en su obra, los ambientes artísticos, monumentales y paisajísticos que le rodearon y que recrea en sus libros, así como los artistas contemporáneos o del pasado que le sirvieron de estímulo son algunos de los aspectos, como se refleja en el recorrido de la muestra de Madrid. El objetivo es resaltar ese vínculo y la interrelación entre el arte y su figura, su vida y su trabajo.
Para entender a Proust es importante conocer el París en el que vivió, es decir, la cosmopolita y rica capital de la Tercera República, su gran transformación tras las reformas urbanísticas del barón Haussmann, con la aparición de la electricidad, los coches, los espectáculos, los restaurantes y los cafés. Proust era un apasionado no solo de las artes, sino de esa modernidad tan en auge a fines del siglo XIX. La imagen de lo moderno que crearon los pintores impresionistas a través de su representación de las calles y otros ambientes de París está en la base de la estética proustiana: todo ello marcaría su biografía y también sus escritos. Imperecederos a pesar de los cambios y las vanguardias que incendiaron el siglo XX. Su lenguaje sencillo, comprensible para todos, corrobora ese aspecto de clásico que se mantiene generación a generación.
Murat también incide en esta situación puesto que su ciclo novelístico no es una novela histórica, pero puede serlo porque la novela dicta el decorado y la intriga. Combina, en la escritura y el pacto que implica la lectura, la invención de una aventura a partir de acontecimientos reales. Puede describir un marqués o un pintor, pero puede esperar una jovencita en el Jardín de Luxemburgo que frecuenta. Esa ambivalencia lo convierte en un forzudo, pura mirada que se concentra con mirada de lince en la realidad, muchas veces desprovista de intención literaria.
Es también un tiempo que desmorona entre viejas glorias, que alcanzará su perdición en la Gran Guerra, que todos contemplarán con estupor mientras intransigentes, revolucionarios y simple infantería se jugarán la piel en la contienda, en la vida, en la lucha por la supervivencia a cara o cruz. En otro libro reciente, Siete conferencias sobre Proust (Ediciones del Subsuelo), Bernard de Fallois (París, 1926-2018) recuerda que una salud frágil, realmente frágil, contribuía a su inactividad: “Muy culto, muy leído, pero atraído y casi obsesionado por las grandezas mundanas, aquel joven dedicó una gran parte de su vida a frecuentar los salones más distinguidos de la capital.” A pesar de su exiguo historial, a los cuarenta años se puso a redactar su obra extraordinaria, de una longitud inhabitual, durmiendo de día y escribiendo de noche, sacrificando todo su tiempo a la escritura. Toda su experiencia y vivencias se llevarían a cabo mediante la rememoración desde el mismo inicio de la obra y la célebre magdalena evocadora.
Su mente oscila entre la traducción, una exigente correspondencia, el ensayo y otros proyectos. Lo alejan de la obra a la que volverá con fuerza. Su debut a los veinticinco años con Los placeres y los días lo catapultó, incluido el prólogo, firmado por Anatole France, el escritor más popular entonces de la cultura francesa y que sería denostado públicamente por los dadaístas. Fallois estima que En busca del tiempo perdido fue una idea loca con la que Proust sacrificó su vida, “los libros son una cosa muy grande, son la única realidad, un libro abierto es el tiempo recobrado.” Subsuelo tiene, asimismo en su catálogo, dos interesantes ensayos que podríamos sumar a la lista veraniega: Proust, Premio Goncourt, de Thierry Laget, y El lago desconocido entre Proust y Freud, de Jean-Yves Tadié.
Hay un Proust para cada lector. Incluso para cada amante del arte. Una de las características que me llamó más la atención de la muestra del Museo Thyssen fue la relación que tuvo el narrador francés con la pintura española. En el muy recomendable catálogo, precisamente Thierry Laget evoca que en Venecia, Proust se enamoró de Carpaccio, en Padua de Mantegna y Giotto, de Rembrandt en Amsterdam, de Memling en Brujas y de Vermeer en La Haya, pero nunca traspasó los Pirineos, de modo que solo conoció el arte español en algunos libros, en las colecciones de amigos suyos y en las galerías del Louvre. En 1916, no obstante, soñó con viajar a Madrid: “Me apetece mucho, por Velázquez y el Greco”, escribe en una carta a Lionel Hauser, en julio de 1916.
Ese enamoramiento, muy proustiano –recordemos que esencialmente era una fascinación–, lo llevó a citar en diferentes ocasiones pintores peninsulares: raros son los pintores vivos que Proust cita o a los que hace alusión en En busca del tiempo perdido. Además de algunos franceses (Dagnan-Bouveret, Dethomas, Guillaumin, Helleu, Lebourg, Le Sidaner y Monet), solo están dos rusos (Bakst y Benois) y tres españoles: Fortuny, Sert y Picasso. ¿Se trataba, para él, de recuperar en su libro el tiempo perdido por no haber viajado a España, o de consignar y señalar al lector los rumbos que iba a tomar el arte del siglo XX? En esa revolución, España iba a desempeñar un papel protagonista. Y, aun sin conocer a Juan Gris, Dalí, Miró o Maruja Mallo –sin contar a los que ilustrarán magistralmente su novela, Emilio Grau Sala y Luis Marsans–, cabe pensar que Proust presintió que la verdad del arte iba a venir de nuevo del otro lado de los Pirineos. Si hubiera vivido para verlo, no habría dejado de celebrarlo.
Langet lo consigna explícitamente: “Sert aparece varias veces en los textos de Proust. En su prólogo a los Propos de peintre de Blanche (1919), habla de un hombre al que admira y ama más que a nadie, José María Sert: ‘él sabe de la admiración que le profeso, y no me ha ocultado su simpatía por mí. Sin embargo, cada vez que deja bien escoltada una de las magníficas bellezas cautivas que, lamentándolo tal vez, en su predestinado exilio, la calle Barbet-de-Jouy, irán a vivir su vida secuestrada en un palacio o una iglesia de España, o incluso se lanzarán al mar como los Oceánidas, y encadenado a mi roca, nunca puedo ver a las nobles desterradas antes de su partida’. Después, en su pastiche de Saint-Simon, retocado en 1919, recordó a José María Sert, uno de los primeros pintores de Europa por la fidelidad de los rostros y la decoración sabia y duradera de los edificios. Se señaló en su tiempo cómo [...] visitando Madrid por mi embajada, pude admirar sus obras en una iglesia en la que están dispuestas con un arte prodigioso.”
La verdad es que entre el libro de Murat y la exposición he caído envuelto en un hechizo muy propio de un melancólico divertido como el joven Proust. Advierto que no es lo mismo leerlo con diecisiete años que con casi setenta, pero las sensaciones siempre son contundentes. Fallois opina que si buscamos entre nuestros grandes escritores –refiriéndose a los franceses– cuál es el que se presta mejor a una confrontación con Chateaubriand, “¿deberíamos escoger a Proust?” La pregunta, tras la lectura hace unos veranos de las Memorias de ultratumba, que publicó Acantilado, nos podría inducir a la locura porque el genio bretón tuvo mucho peso incluso para alguien tan alejado como Proust, que lo calificó “un templo de la muerte erigido a la luz de los recuerdos”. Por no omitir otras opiniones: “Quiero ser Chateaubriand o nada” (Victor Hugo); “Le debemos casi todo” (Julien Gracq) o el mismo Baltasar Porcel cuando consideraba las memorias como unos de los libros más apasionantes de la historia universal.
En definitiva, lo que une Proust, por ejemplo, con Chateaubriand es la epopeya de la mente, manifestada por uno desde la quietud, el otro desde la aventura de una vida de acción. Así lo han manifestado biógrafos y estudiosos como Maurici Serrahima, que en Marcel Proust (Edicions de 1984) se comparó a las crisis asmáticas que él mismo padecía en un ejercicio de afinidad. Lo cierto es que muchas tesis de congresos médicos literarios apuntaron que sus dolencias se debían a unas alergias después de estudiar los árboles del Jardín de Luxemburgo y otros parques que el joven Proust frecuentaba.
Además de este breve ensayo mencionado, otras biografías me han resultado estimulantes a lo largo de mi vida proustiana desde la adolescencia. Una delicatessen es la biografía de Ghislain de Diesbach, publicada por Anagrama, y que obtuvo, entre otras distinciones, el Grand Prix de Biografía de la Academia Francesa. Presentada como un acontecimiento hasta el punto que Le Figaro Littéraire comentó que el libro se devora como si uno no supiera nada de Proust y fuese descubriendo a un personaje misterioso, imprevisible e inquietante. Mejor definido imposible. Bien cierto es que Proust tiene algo de inquietante. Lo apuntó, asimismo, George D. Painter cuando localizó infinidad de paisajes y lugares del escritor en su enorme biografía, publicada por Lumen. Por su parte, Edmund White en Mondadori afirmó que Proust fue el gran novelista del siglo XX de la misma manera que Tolstoi lo fue del XIX. Puede resultar baladí, pero esas musculaturas creativas resultan incomparables. También recomiendo Cinco lecciones de amor proustiano (Destino) en que la profesora Estela Ocampo sistematiza en cinco grandes temas: El amor, el deseo, los celos, el desamor y la homosexualidad.
Otra pieza de museo es El Proustógrafo (Alianza) de Nicolas Ragonneau, una pequeña enciclopedia infográfica del genio. Solo por la cita del surrealista Philippe Soupault, que inicia el volumen y con la que me identifico plenamente, ya vale la pena: “Marcel Proust nunca deja de sorprenderme. Hacia las seis de la tarde, a la hora de la puesta de sol, se llevaba un sillón de mimbre a la terraza del gran hotel de Cabourg. Durante algunos minutos ese sillón permanecía vacío. El personal esperaba. Luego Marcel Proust se acercaba lentamente, con una sombrilla en la mano.” No me interesa tanto la verborrea de Gilles Deleuze en Proust y los signos (Anagrama). Deleuze lo plantea como un jeroglífico, cuando mi tesis es similar a la de la lectura de la admirada revista ¡Hola! El caso contrario serían las aproximaciones del gran Henri Bergson, con quien el maestro mantuvo una relación de parentesco y admiración con el filósofo.
Un alud de versiones proustianas
A pesar de la bibliografía mínima a partir de la novela de Murat, cabe decir que las interpretaciones sobre Proust resultan oceánicas. Para leerlo propongo la valentía de asumir la versión original en francés. Puro perfume. En caso de necesitar las versiones de En busca del tiempo perdido, en castellano hay buenas alternativas. Desde la edición de Alianza que inició Pedro Salinas, continuó José María Quiroga Pla y concluyó la cántabra Consuelo Berges, también con muy buen estilo. Con un castellano más moderno y dúctil, Carlos Manzano asumió el reto en una edición de tapa dura de Lumen, recuperada en DeBolsillo. La modélica Alba Editorial ha alcanzado el tercer En busca del tiempo perdido con Sodoma y Gomorra. La prisionera en traducción de M. Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Alfaguara publica Por el camino de Swann en traducción de Mercedes López-Ballesteros, apadrinada por Javier Marías. En catalán también hay opciones, desde la primera de Bofill i Ferro en Proa de 1932 a las muy interesantes de Josep Maria Pinto –completada e incluso con una selección antológica– de Viena y el trabajo de Valèria Gaillard –la misma traductora de Murat– en Proa, que ha presentado tres volúmenes. Atrás quedaron otras versiones, como las de los poetas Joan Casas y Jaume Vidal Alcover –finalizada por M. Aurèlia Capmany–. En el volumen de aforismos, el escritor remarca: “la verdadera elegancia está más cerca de la sencillez que la falsa.”
David Castillo - Lavanguardia
Artícles relacionats :
12/7/2025
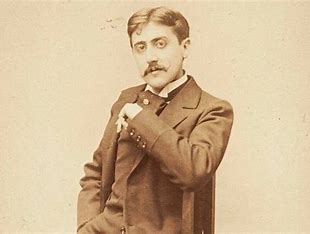
Siempre hay oportunidad de releer a Proust. No importa la época del año ni las circunstancias. No importa tu estado de ánimo ni tu deseo de entretenerte. Proust pasará por delante incluso de tu aburrimiento cuando contemples la playa atestada y frita por el sol, y tu ejemplar vibre entre tus dedos. Es Proust. Podemos disfrutar en paz, sin tema ni pasión ni apenas esfuerzo. Cuando me hablan de dificultades apunto que la lectura no tiene más problemas que la revista ¡Hola! Eso sí, sin fotos, a menos que uno quiera acompañarse del magnífico catálogo de la exposición Proust y las artes , que ha estado colgada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid hasta mediados de junio, y que he tenido la suerte de poder visitar tres veces. ¿Proust en colores? Pues sí, surgió el milagro.
Leer a Proust en verano. Para mí es la estación ideal porque recuerdo la lectura del primer tomo de los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido con una traducción, ni más ni menos, que del célebre poeta Pedro Salinas. En el coche de mi padre, un viejo Simca 1000, que desembocaba exhausto en la playa inmensa de Castelldefels. Allí, tumbado en la arena, me perdía en las aventuras de primera adolescencia y juventud del protagonista en Por el camino de Swann , que releí en francés en una vieja edición de bolsillo en Gallimard de los años cincuenta. Los libros me sedujeron tanto que no he podido separarme de esta descripción amable y severa de la clase social que describió, la resistente aristocracia francesa en tiempos de la Tercera República.
Este último mes, la visitas a la Thyssen, siempre estimulantes, me han acompañado de la mano de un libro soberbio, Proust, novela familiar (Anagrama, en castellano y catalán), de Laure Murat (Neully-sur-Seine, 1967). Descendiente de algunos de los personajes recreados por Proust, el libro de Murat es un artefacto apasionante, escrito como una novela autobiográfica. Renunciando a sus orígenes aristocráticos, la autora se define como mujer sin hijos, soltera, profesora universitaria, homosexual, votante de izquierdas y feminista, con un interesante currículum, que suma premios de prestigio como el Goncourt de biografía, el premio de la Crítica de la Academia Francesa o el Médicis de ensayo, entre otros. Recuerda que en 1904, Proust comienza a frecuentar el palacete Murat, propiedad de su bisabuela, casada con el príncipe Murat y madre de ocho hijos. De madre judía sefardita, Proust tenía unos antepasados que habían amasado una fortuna en el negocio bancario. También era nieto del rabino de Bayona. Con esos precedentes, el padre de Murat había indagado hasta que la señora lo definió como un “periodistillo” que se sentaba en la otra punta de la mesa. Destaca su crítica hacia la nobleza mágica y recoge el lamento por el retrato ditirámbico que recrea Proust sobre esa clase social, siguiendo la herencia de Balzac y otros narradores del XIX. El artista Marcel Boulanger acentúa que, en realidad, En busca del tiempo perdido describe la clase calumniada, siempre falsa, que solo dice animaladas, una clase vulgar y odiosa. Estamos en una zona de debate sobre las intenciones y la amabilidad del protagonista, que no sabemos si se identificaría con su autor. En cualquier caso, la equidad del relato da pie a las dos interpretaciones, porque Proust debió padecer ese incomprendido modelo social clasista.
No hay duda de que la obra de Proust es unos de los compendios literarios, e incluso filosóficos, del cambio de siglo. No se puede olvidar que las ideas estéticas que Proust desarrolla en su obra, los ambientes artísticos, monumentales y paisajísticos que le rodearon y que recrea en sus libros, así como los artistas contemporáneos o del pasado que le sirvieron de estímulo son algunos de los aspectos, como se refleja en el recorrido de la muestra de Madrid. El objetivo es resaltar ese vínculo y la interrelación entre el arte y su figura, su vida y su trabajo.
Para entender a Proust es importante conocer el París en el que vivió, es decir, la cosmopolita y rica capital de la Tercera República, su gran transformación tras las reformas urbanísticas del barón Haussmann, con la aparición de la electricidad, los coches, los espectáculos, los restaurantes y los cafés. Proust era un apasionado no solo de las artes, sino de esa modernidad tan en auge a fines del siglo XIX. La imagen de lo moderno que crearon los pintores impresionistas a través de su representación de las calles y otros ambientes de París está en la base de la estética proustiana: todo ello marcaría su biografía y también sus escritos. Imperecederos a pesar de los cambios y las vanguardias que incendiaron el siglo XX. Su lenguaje sencillo, comprensible para todos, corrobora ese aspecto de clásico que se mantiene generación a generación.
Murat también incide en esta situación puesto que su ciclo novelístico no es una novela histórica, pero puede serlo porque la novela dicta el decorado y la intriga. Combina, en la escritura y el pacto que implica la lectura, la invención de una aventura a partir de acontecimientos reales. Puede describir un marqués o un pintor, pero puede esperar una jovencita en el Jardín de Luxemburgo que frecuenta. Esa ambivalencia lo convierte en un forzudo, pura mirada que se concentra con mirada de lince en la realidad, muchas veces desprovista de intención literaria.
Es también un tiempo que desmorona entre viejas glorias, que alcanzará su perdición en la Gran Guerra, que todos contemplarán con estupor mientras intransigentes, revolucionarios y simple infantería se jugarán la piel en la contienda, en la vida, en la lucha por la supervivencia a cara o cruz. En otro libro reciente, Siete conferencias sobre Proust (Ediciones del Subsuelo), Bernard de Fallois (París, 1926-2018) recuerda que una salud frágil, realmente frágil, contribuía a su inactividad: “Muy culto, muy leído, pero atraído y casi obsesionado por las grandezas mundanas, aquel joven dedicó una gran parte de su vida a frecuentar los salones más distinguidos de la capital.” A pesar de su exiguo historial, a los cuarenta años se puso a redactar su obra extraordinaria, de una longitud inhabitual, durmiendo de día y escribiendo de noche, sacrificando todo su tiempo a la escritura. Toda su experiencia y vivencias se llevarían a cabo mediante la rememoración desde el mismo inicio de la obra y la célebre magdalena evocadora.
Su mente oscila entre la traducción, una exigente correspondencia, el ensayo y otros proyectos. Lo alejan de la obra a la que volverá con fuerza. Su debut a los veinticinco años con Los placeres y los días lo catapultó, incluido el prólogo, firmado por Anatole France, el escritor más popular entonces de la cultura francesa y que sería denostado públicamente por los dadaístas. Fallois estima que En busca del tiempo perdido fue una idea loca con la que Proust sacrificó su vida, “los libros son una cosa muy grande, son la única realidad, un libro abierto es el tiempo recobrado.” Subsuelo tiene, asimismo en su catálogo, dos interesantes ensayos que podríamos sumar a la lista veraniega: Proust, Premio Goncourt, de Thierry Laget, y El lago desconocido entre Proust y Freud, de Jean-Yves Tadié.
Hay un Proust para cada lector. Incluso para cada amante del arte. Una de las características que me llamó más la atención de la muestra del Museo Thyssen fue la relación que tuvo el narrador francés con la pintura española. En el muy recomendable catálogo, precisamente Thierry Laget evoca que en Venecia, Proust se enamoró de Carpaccio, en Padua de Mantegna y Giotto, de Rembrandt en Amsterdam, de Memling en Brujas y de Vermeer en La Haya, pero nunca traspasó los Pirineos, de modo que solo conoció el arte español en algunos libros, en las colecciones de amigos suyos y en las galerías del Louvre. En 1916, no obstante, soñó con viajar a Madrid: “Me apetece mucho, por Velázquez y el Greco”, escribe en una carta a Lionel Hauser, en julio de 1916.
Ese enamoramiento, muy proustiano –recordemos que esencialmente era una fascinación–, lo llevó a citar en diferentes ocasiones pintores peninsulares: raros son los pintores vivos que Proust cita o a los que hace alusión en En busca del tiempo perdido. Además de algunos franceses (Dagnan-Bouveret, Dethomas, Guillaumin, Helleu, Lebourg, Le Sidaner y Monet), solo están dos rusos (Bakst y Benois) y tres españoles: Fortuny, Sert y Picasso. ¿Se trataba, para él, de recuperar en su libro el tiempo perdido por no haber viajado a España, o de consignar y señalar al lector los rumbos que iba a tomar el arte del siglo XX? En esa revolución, España iba a desempeñar un papel protagonista. Y, aun sin conocer a Juan Gris, Dalí, Miró o Maruja Mallo –sin contar a los que ilustrarán magistralmente su novela, Emilio Grau Sala y Luis Marsans–, cabe pensar que Proust presintió que la verdad del arte iba a venir de nuevo del otro lado de los Pirineos. Si hubiera vivido para verlo, no habría dejado de celebrarlo.
Langet lo consigna explícitamente: “Sert aparece varias veces en los textos de Proust. En su prólogo a los Propos de peintre de Blanche (1919), habla de un hombre al que admira y ama más que a nadie, José María Sert: ‘él sabe de la admiración que le profeso, y no me ha ocultado su simpatía por mí. Sin embargo, cada vez que deja bien escoltada una de las magníficas bellezas cautivas que, lamentándolo tal vez, en su predestinado exilio, la calle Barbet-de-Jouy, irán a vivir su vida secuestrada en un palacio o una iglesia de España, o incluso se lanzarán al mar como los Oceánidas, y encadenado a mi roca, nunca puedo ver a las nobles desterradas antes de su partida’. Después, en su pastiche de Saint-Simon, retocado en 1919, recordó a José María Sert, uno de los primeros pintores de Europa por la fidelidad de los rostros y la decoración sabia y duradera de los edificios. Se señaló en su tiempo cómo [...] visitando Madrid por mi embajada, pude admirar sus obras en una iglesia en la que están dispuestas con un arte prodigioso.”
La verdad es que entre el libro de Murat y la exposición he caído envuelto en un hechizo muy propio de un melancólico divertido como el joven Proust. Advierto que no es lo mismo leerlo con diecisiete años que con casi setenta, pero las sensaciones siempre son contundentes. Fallois opina que si buscamos entre nuestros grandes escritores –refiriéndose a los franceses– cuál es el que se presta mejor a una confrontación con Chateaubriand, “¿deberíamos escoger a Proust?” La pregunta, tras la lectura hace unos veranos de las Memorias de ultratumba, que publicó Acantilado, nos podría inducir a la locura porque el genio bretón tuvo mucho peso incluso para alguien tan alejado como Proust, que lo calificó “un templo de la muerte erigido a la luz de los recuerdos”. Por no omitir otras opiniones: “Quiero ser Chateaubriand o nada” (Victor Hugo); “Le debemos casi todo” (Julien Gracq) o el mismo Baltasar Porcel cuando consideraba las memorias como unos de los libros más apasionantes de la historia universal.
En definitiva, lo que une Proust, por ejemplo, con Chateaubriand es la epopeya de la mente, manifestada por uno desde la quietud, el otro desde la aventura de una vida de acción. Así lo han manifestado biógrafos y estudiosos como Maurici Serrahima, que en Marcel Proust (Edicions de 1984) se comparó a las crisis asmáticas que él mismo padecía en un ejercicio de afinidad. Lo cierto es que muchas tesis de congresos médicos literarios apuntaron que sus dolencias se debían a unas alergias después de estudiar los árboles del Jardín de Luxemburgo y otros parques que el joven Proust frecuentaba.
Además de este breve ensayo mencionado, otras biografías me han resultado estimulantes a lo largo de mi vida proustiana desde la adolescencia. Una delicatessen es la biografía de Ghislain de Diesbach, publicada por Anagrama, y que obtuvo, entre otras distinciones, el Grand Prix de Biografía de la Academia Francesa. Presentada como un acontecimiento hasta el punto que Le Figaro Littéraire comentó que el libro se devora como si uno no supiera nada de Proust y fuese descubriendo a un personaje misterioso, imprevisible e inquietante. Mejor definido imposible. Bien cierto es que Proust tiene algo de inquietante. Lo apuntó, asimismo, George D. Painter cuando localizó infinidad de paisajes y lugares del escritor en su enorme biografía, publicada por Lumen. Por su parte, Edmund White en Mondadori afirmó que Proust fue el gran novelista del siglo XX de la misma manera que Tolstoi lo fue del XIX. Puede resultar baladí, pero esas musculaturas creativas resultan incomparables. También recomiendo Cinco lecciones de amor proustiano (Destino) en que la profesora Estela Ocampo sistematiza en cinco grandes temas: El amor, el deseo, los celos, el desamor y la homosexualidad.
Otra pieza de museo es El Proustógrafo (Alianza) de Nicolas Ragonneau, una pequeña enciclopedia infográfica del genio. Solo por la cita del surrealista Philippe Soupault, que inicia el volumen y con la que me identifico plenamente, ya vale la pena: “Marcel Proust nunca deja de sorprenderme. Hacia las seis de la tarde, a la hora de la puesta de sol, se llevaba un sillón de mimbre a la terraza del gran hotel de Cabourg. Durante algunos minutos ese sillón permanecía vacío. El personal esperaba. Luego Marcel Proust se acercaba lentamente, con una sombrilla en la mano.” No me interesa tanto la verborrea de Gilles Deleuze en Proust y los signos (Anagrama). Deleuze lo plantea como un jeroglífico, cuando mi tesis es similar a la de la lectura de la admirada revista ¡Hola! El caso contrario serían las aproximaciones del gran Henri Bergson, con quien el maestro mantuvo una relación de parentesco y admiración con el filósofo.
Un alud de versiones proustianas
A pesar de la bibliografía mínima a partir de la novela de Murat, cabe decir que las interpretaciones sobre Proust resultan oceánicas. Para leerlo propongo la valentía de asumir la versión original en francés. Puro perfume. En caso de necesitar las versiones de En busca del tiempo perdido, en castellano hay buenas alternativas. Desde la edición de Alianza que inició Pedro Salinas, continuó José María Quiroga Pla y concluyó la cántabra Consuelo Berges, también con muy buen estilo. Con un castellano más moderno y dúctil, Carlos Manzano asumió el reto en una edición de tapa dura de Lumen, recuperada en DeBolsillo. La modélica Alba Editorial ha alcanzado el tercer En busca del tiempo perdido con Sodoma y Gomorra. La prisionera en traducción de M. Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Alfaguara publica Por el camino de Swann en traducción de Mercedes López-Ballesteros, apadrinada por Javier Marías. En catalán también hay opciones, desde la primera de Bofill i Ferro en Proa de 1932 a las muy interesantes de Josep Maria Pinto –completada e incluso con una selección antológica– de Viena y el trabajo de Valèria Gaillard –la misma traductora de Murat– en Proa, que ha presentado tres volúmenes. Atrás quedaron otras versiones, como las de los poetas Joan Casas y Jaume Vidal Alcover –finalizada por M. Aurèlia Capmany–. En el volumen de aforismos, el escritor remarca: “la verdadera elegancia está más cerca de la sencillez que la falsa.”
David Castillo - Lavanguardia
Artícles relacionats :
-
Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent